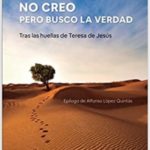Jorge M. Bergoglio. Papa Francisco: Educar: Exigencia y pasión. Desafíos para educadores cristianos, Publicaciones Claretianas. Editorial CCS, Madrid 2013.
Estamos ante un libro de lectura sugestiva, que nos lleva a las regiones profundas de la vida humana en las que se genera la felicidad, la que los jóvenes anhelan y buscan y, a veces, no encuentran por un error de método. Ya en sus primeros años de arzobispo en Buenos Aires (a partir de 1998) mostró el actual Papa una gran preocupación por la formación de niños y jóvenes, pues sabía bien, con San Agustín, que “un corazón desorientado es una fábrica de fantasmas”, y deseaba, por ello, que toda persona se asiente en la realidad, y en ella encuentre apoyo e impulso para llegar a pleno desarrollo.
Se reproducen, en esta obra, algunas de las alocuciones que el arzobispo dirigió a los educadores católicos en los renombrados Cursos de rectores, celebrados anualmente en el centro Consudec de Buenos Aires, cuya vitalidad me es bien conocida por haber tenido el gusto de colaborar en sus actividades asiduamente. Desde entonces he admirado la lucidez y el equilibrio intelectual y espiritual con que el arzobispo abordaba los graves problemas que implica actualmente el menester formativo. No se limitaba a incentivar el logro de resultados: buenas calificaciones, conducta correcta, marcha ordenada de la vida académica… Promovía, además, el cultivo de verdaderos frutos: sobre todo, la maduración de la personalidad de los alumnos, tarea que implica integrar la mente y el corazón, elevar el pensamiento y comprometerse con la realidad, vincular la verdad con el amor; dar primacía al ser sobre el tener, a la actitud servicial sobre el afán de lograr una excelencia competitiva.
En su afán de resolver los problemas por vía de elevación, el arzobispo Bergoglio no dudaba en plantear con toda agudeza los fallos de la sociedad actual y mostrar como remedio la elaboración de una antropología profunda, que sepa intuir las implicaciones más hondas del ser humano ‒su enraizamiento en la familia, su necesidad de abrirse al tú y crear formas auténticas de encuentro y vida comunitaria…‒, y muestre la inmensa riqueza del hombre abierto a la trascendencia. Por eso insistía en la idea de su maestro Romano Guardini ‒recogida luego por el Concilio Vaticano II‒ de que “sólo el que conoce a Dios conoce al hombre”. La conferencia que lleva este título fue pronunciada por Guardini en un memorable Katolikentag, y en ella se condensa ‒según me confió personalmente mi admirado maestro muniqués‒ todo su pensamiento.
Consciente de que el mundo contemporáneo ha visto sacudidas sus certezas básicas, el arzobispo recomienda a sus educadores que “forjen ideas luminosas, para que, apropiándoselas, orienten a los jóvenes y a los niños por los campos de la vida, y ayuden a generar lazos y vínculos con personas, ideas y lugares, porque se crece alimentando pertenencias” (p. 25). Esta forja de ideas clave podemos realizarla si “vamos en busca de la sabiduría, siempre convencidos de su capacidad de conmover y enamorar” (p. 103).
Lo que más nos conmueve es descubrir que nuestro desarrollo como personas está incompleto hasta que optamos por los grandes valores: la unidad, la verdad, la bondad, la belleza. “Si no recuperamos la noción de verdad, sin una racionalidad compartida, dialogal, queda sólo la ley de la selva, la ley del más fuerte. Sólo con el consenso no se conserva la libertad. Sólo el respeto a la verdad nos mantiene libres” (p. 94). De ahí la recomendación cordial a los educadores: “Tengan pasión por la Verdad, el Bien, la belleza” (p. 25).
Pero el arzobispo no se siente a gusto quedándose a medio camino. Por eso moviliza su arte de anudar las diversas vertientes de la vida, e indica que la sabiduría que tiende hacia el bien, contempla lo bello y crea esperanza sólo podemos alcanzarla plenamente cuando conseguimos el mayor de los arraigos, el arraigo espiritual en Cristo, “camino, verdad y vida”. Para conocer nuestra verdad de hombres, debemos vernos desde Dios, para luego, a la luz de esta verdad sobre Dios y sobre el hombre, lograr “otra forma de valorar el mundo, el prójimo, la propia vida, la misión personal” (p. 128).
A la luz de lo antedicho, queda patente que la meta de un educador católico consiste en suscitar en los alumnos un “crecimiento en sabiduría” (p. 132). “Deseamos que nuestros jóvenes (…) hayan vivido una transformación, tengan más conocimientos, nuevos sentimientos, y al mismo tiempo ideales realizables” (p. 132). Para ello deben madurar “su creatividad en un proceso de libertad, gestando algo nuevo a partir de la verdad recibida, aceptada y asimilada” (págs.133-134). Esto no es sólo un buen resultado; es el fruto que cabe esperar de un centro de formación católico.
El autor concluye proponiendo tres desafíos interconexos: “tender a que nuestra tarea dé frutos sin descuidar los resultados; privilegiar el criterio de gratuidad sin perder eficiencia; y crear un espacio donde la excelencia no implique una pérdida de solidaridad” (p. 132). Este párrafo programático nos ofrece varias de las claves del pensamiento y del actuar de nuestro Papa actual.