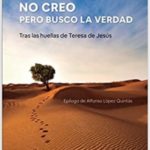En una emotiva homilía, pronunciada en el primer funeral de Estado por las víctimas del reciente terremoto, un obispo italiano confesó que le había dirigido a Dios esta pregunta desolada: «¿Y ahora qué hacemos?». Con todo el afecto que me ha suscitado tan enorme tragedia, quisiera sugerirle lo primero que convendría hacer ahora: explicar a los fieles desconcertados de esa zona el verdadero sentido del “Silencio de Dios”.
Tras la doble tragedia que golpeó a Japón en 2011, alguien manifestó en un programa de radio: «Fueron horribles el terremoto y el tsunami. No lo entiendo, pero lo acato. Esta fue la voluntad de Dios. La acepto porque tengo fe». Esta declaración denota una buena actitud, pero convendría que llevara el apoyo de una explicación bien articulada.
Ante experiencias semejantes, celebraríamos que tuvieran lugar golpes de efecto, por parte de Dios, que dejaran patente la conexión entre el carácter amoroso del Creador y la marcha de los acontecimientos en el mundo. Ello permitiría a los hombres palpar lo religioso, tocarlo, convertirlo en una experiencia cotidiana irrefutable. En cambio, todo parece indicarnos que debemos arreglar nuestra vida por cuenta propia, en una indefensión absoluta.
Para que el silencio de Dios ante nuestra angustia no consuma nuestra fe religiosa, debemos analizar si tiene algún sentido el ocultamiento divino. Para ello hemos de poner en relación varias ideas, dejar que se enriquezcan mutuamente al formar un “círculo virtuoso” y hagan surgir el sentido de lo que deseamos clarificar. Tales ideas son las siguientes:
1) Dios quiere revelarnos su existencia, pero lo hace de forma velada para que no sea forzosa su aceptación, y seamos libres para aceptarla o rechazarla.
2) Por eso creó el mundo de tal forma que pueda explicarse por leyes internas, de modo que parezca innecesaria una intervención divina y haga plausible una interpretación agnóstica del universo.
3) Jesús ‒en quien se realiza la revelación perfecta de Dios Padre‒ cumplió en silencio la voluntad del Padre, que pareció desoír su oración en Gesetmaní y dejarlo a su suerte.
4) Jesús, velando su divinidad –es decir, guardando silencio‒ dio la vida por amor; al hacerlo, nos reveló con toda claridad que Dios –en sus tres personas‒ nos ama hasta el extremo.
5) Este amor absoluto nos inspira una confianza absoluta en el Dios que guarda silencio. Tal confianza suscita en nosotros una fe firme, capaz de superar la amargura que nos produce pensar que no somos escuchados por el Altísimo. Entrevemos, así, que el silencio de Dios no implica indiferencia sino amor, un amor que respeta la libertad del amado y da la vida por él.
6) Este amor lo hizo palpable el Padre al resucitar a Jesús a una vida nueva, transfigurada, invulnerable. La Resurrección de Jesús es la última palabra de Dios, ciertamente; pero es una palabra que cobra toda su fuerza expresiva al ser oída al mismo tiempo que los mensajes contenidos en los puntos anteriores.
Hagamos el esfuerzo de pensar los seis puntos en su interna conexión y veremos surgir el sentido del llamado “silencio de Dios”, pues bien sabemos que el sentido de un acontecimiento brota siempre en el contexto en que se da. Cuando ese sentido se alumbra en la mente, se descubre que el “silencio de Dios”, bien visto, no sólo no nos aleja de la fe cristiana sino que nos lleva a admirar como nunca la figura de Jesucristo muerto y resucitado. Entonces sí que obtenemos una respuesta luminosa y consoladora a la pregunta que al principio nos inquietaba: Dios ocultó, en parte, su inmenso poder al crear el universo, a fin de respetar nuestra libertad de aceptar su existencia o negarla. Jesús veló en buena medida su divinidad al tiempo que la revelaba. Quería evitar que se entendiera su condición mesiánica como una especie de poderío humano. No hizo jamás un milagro en beneficio propio, ni cuando era vejado en la cruz e instado a salvarse a sí mismo. Antes de la Pasión, pidió auxilio a su Padre y no obtuvo respuesta. Su reacción fue ofrecer su vida en aras de un amor incondicional.
Ahora entrevemos que en los designios de Dios el silencio humilde, el respeto de la libertad humana, el dolor y el amor incondicional están fecundamente vinculados. Dios ha querido siempre respetar nuestra libertad para conseguir que, al contemplar el ejemplo de Jesús, perfeccionemos nuestra libertad hasta convertirla en el poder de entregarnos al amor más exigente, el de dar la vida por los demás.
Al contemplar todo esto en conjunto, se alumbra en nuestro interior una gran luz, y vemos que entre el silencio de Dios y el ocultamiento de Jesús hay un lazo de unión muy fuerte: el amor en plenitud de Dios a los hombres. La contemplación de este amor suscita en nosotros una confianza sin límites. Y tal confianza inspira una fe inquebrantable, capaz de superar la decepción y la desconfianza que produce la sospecha de que no somos escuchados por el Altísimo. «¿Cómo no vamos a darle un voto de confianza absoluta si vemos que ha llegado al amor máximo de entregarse a la muerte por nosotros?». Esta frase es de Javier Monserrat, autor de una clarificación convincente del enigmático tema del “silencio de Dios” (cf. Nuestra fe, BAC, Madrid 1974).
Alfonso López Quintás,
de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas